A LA SOMBRA DEL VESUBIO: POMPEYA Y HERCULANO (II)
Una vez conocidas las
fases del descubrimiento y cómo se produjo, la vida cotidiana y las impresionantes
domus descubiertas junto a la calle comercial, visto todo en la primera parte
del post, veremos ahora cómo empleaban el tiempo libre los pompeyanos, qué papel jugó Plinio el Joven, sabremos la fecha real de la tragedia y conoceremos
el otro gran yacimiento de la zona vesubiana, Herculano
 La pasión de los
espectadores ante los combates de gladiadores no distaría mucho de lo que
actualmente podemos ver en un campo de fútbol. Incluidos incidentes entre las
aficiones. Así Tácito nos habla de uno de ellos acontecido en el año 59 entre
pompeyanos y nucerinos (originarios de la ciudad de Nocera). El conflicto tuvo
un final trágico siendo los visitantes los que se llevaron la peor parte con
muertos y heridos. El senado de Roma castigó a los pompeyanos prohibiendo
durante 10 años espectáculos de este tipo. Hasta que Nerón los restituyó. Las
causas del enfrentamiento bien pudieron ser políticas más que “deportivas”.
La pasión de los
espectadores ante los combates de gladiadores no distaría mucho de lo que
actualmente podemos ver en un campo de fútbol. Incluidos incidentes entre las
aficiones. Así Tácito nos habla de uno de ellos acontecido en el año 59 entre
pompeyanos y nucerinos (originarios de la ciudad de Nocera). El conflicto tuvo
un final trágico siendo los visitantes los que se llevaron la peor parte con
muertos y heridos. El senado de Roma castigó a los pompeyanos prohibiendo
durante 10 años espectáculos de este tipo. Hasta que Nerón los restituyó. Las
causas del enfrentamiento bien pudieron ser políticas más que “deportivas”.
Todas las fotos son propias
OTIUM
Porque no todo era negotium
(negocio) en la vida de Pompeya, los ciudadanos requerían otium (ocio).
Y para eso la ciudad estaba repleta de tabernas. Tenían los thermopolium
o establecimientos que daban a la calle y vendían comida y bebida caliente. Hoy
día se aprecian perfectamente con sus mostradores donde tenían empotradas unas
tinajas (dolia) que contenía comida o bebida. También existían las cauponae,
mesones donde los pompeyanos jugaban, aunque estuviese prohibido. Se han
descubierto hasta la fecha más de ciento cincuenta establecimientos de comida y
bebida y se calcula que podría haber unos doscientos. Hoy podemos visitar las
tabernas de Amaranto, de Aselina, de Euxinio, de la Vía di Mercurio, la de
Salvio, con sus pinturas de escenas cotidianas, o la de Sittio.
Y como no, siendo una
ciudad portuaria, no podían faltar los lupanares. Pero es que la cultura sexual
romana difiere mucho de la nuestra. No se sabe muy bien la cantidad de ellos
que había porque se discute entre los arqueólogos qué se podía catalogar como
tal desde una habitación en el piso superior de una taberna o un local
especifico. Han aparecido multitud de grafitos y frescos que pueden inducir a
esta idea. Pero hay un edificio a unos cinco minutos el Foro, detrás de las
Termas Estabianas que si está considerado como tal, como prostíbulo. Consta de
cinco pequeños cubículos con una serie de pinturas de contenido erótico, además
de casi ciento cincuenta grafitos.
Las actividades deportivas
las llevaban a cabo en la Gran Palestra. Y las necesarias e imprescindibles
termas, lugar de confluencia ciudadana donde se podía tomar un baño y hacer
relaciones públicas. Pompeya contaba con tres complejos públicos, más lasprivadas de las casas más pudientes. De aquellas se conocen las de Estabia (en
fase de reparación tras el terremoto del 62 y solo funcionaban de forma
parcial), las del Foro (las únicas que funcionaban a pleno rendimiento) y las Centrales
que se estaban construyendo en el momento de la erupción. Sinónimo de la
cultura romana suponían toda una variedad de actividades distintas. En algunas
casas privadas como la de Menandro disponían de su propio complejo termal.
Y por supuesto el
anfiteatro, uno de los más antiguos del mundo romano. Construido
en los años de Sila podía albergar unos 20.000 espectadores. Se alzaba en la
parte sudoriental de Pompeya en una zona deshabitada y adosado a las murallas
que rodeaban la ciudad. Su ubicación posibilitaba el acceso a los espectadores
de pueblos vecinos.
Gozaban de gran prestigio
las luchas de gladiadores, muy populares en la Campania, sin olvidarnos de las
“vetationes”, es decir, recreaciones de caza. Un testimonio único de la
actividad del anfiteatro y sus espectáculos son los edicta munerum, de
los que se conservan 75 y que anunciaban el programa a modo de la publicidad
actual.
El graderío y la galería
superior, reservada a las mujeres, se conservan parcialmente. En el interior el
parapeto que rodea la arena estaba decorado de pinturas de gladiadores y escenas
de caza. Disponía de toldo para proteger al público de las inclemencias del
tiempo.
 La pasión de los
espectadores ante los combates de gladiadores no distaría mucho de lo que
actualmente podemos ver en un campo de fútbol. Incluidos incidentes entre las
aficiones. Así Tácito nos habla de uno de ellos acontecido en el año 59 entre
pompeyanos y nucerinos (originarios de la ciudad de Nocera). El conflicto tuvo
un final trágico siendo los visitantes los que se llevaron la peor parte con
muertos y heridos. El senado de Roma castigó a los pompeyanos prohibiendo
durante 10 años espectáculos de este tipo. Hasta que Nerón los restituyó. Las
causas del enfrentamiento bien pudieron ser políticas más que “deportivas”.
La pasión de los
espectadores ante los combates de gladiadores no distaría mucho de lo que
actualmente podemos ver en un campo de fútbol. Incluidos incidentes entre las
aficiones. Así Tácito nos habla de uno de ellos acontecido en el año 59 entre
pompeyanos y nucerinos (originarios de la ciudad de Nocera). El conflicto tuvo
un final trágico siendo los visitantes los que se llevaron la peor parte con
muertos y heridos. El senado de Roma castigó a los pompeyanos prohibiendo
durante 10 años espectáculos de este tipo. Hasta que Nerón los restituyó. Las
causas del enfrentamiento bien pudieron ser políticas más que “deportivas”.
Pompeya además contaba
con un Gran Teatro con capacidad para unas 5.000 personas y un pequeño odeón
para 1.200 para conciertos y recitales poéticos. Los pompeyanos y los romanos
en general no eran tan apasionados por el teatro como los griegos, pero el
hecho de disponer de dos teatros en la ciudad es suficiente para catalogarla
como teatral. No hay constancia, a pesar de la escenografía hallada
especialmente en la Casa de Menandro que se repusieran en ellos los clásicos
del teatro griego ni con qué frecuencia había representaciones. No se conservan
carteleras ni anuncios de los espectáculos a diferencia de lo que ocurre en el
anfiteatro. De lo que si hay constancia es que si constituían autentica
atracción dos géneros teatrales muy populares en la época, el mimo y la
pantomima.
PLINIO EL JOVEN, TESTIGO DE
LA TRAGEDIA
Plinio el Joven, Epistulae
VI, 16
«Cayo Plinio a Tácito,
salud:
Me pides que te describa
la muerte de mi tío a fin de que más verazmente se transmita a la
posterioridad. Te lo agradezco porque estoy convencido de que, si tú conmemoraras
su muerte, alcanzará gloria inmortal (…)».
«Estaba en Miseno y
mandaba personalmente la escuadra. El noveno día antes de las kalendas de
septiembre, casi a la hora séptima, mi madre le indicó la aparición de una nube
de inusitadas grandeza y forma. Había tomado el sol y se había lavado con agua
fresca y luego había comido un poco, y echado, estudiaba. Se calzó las
sandalias y subió a un sitio desde donde se podía contemplar mejor aquel
portento. Aparecía una nube y los que la miraban desde lejos no sabían desde
que montaña salía, pero después se supo que se trataba del Vesubio. La nube
tenía un aspecto que recordaba a un pino, más que ningún otro árbol, porque se
elevaba como si se tratara de un tronco muy largo y se diversificaba en ramas.
Creo que ello se debía a que, al debilitarse la corriente que en un principio
la impulsaba, la nube, sin esta fuerza impulsora o debido al su propio peso, se
desvanecía lo ancho y tan pronto era blanca como sucia y manchada, según
llevara tierra o ceniza (…)».
El tío de Plinio decide
embarcarse con sus cuatrirremes y se encamina prestar ayuda.
«Directamente se dirige
ahí donde los demás huían, mantiene el timón en dirección al peligro, y tan
ajeno al miedo que tomaba nota de los movimientos de aquella calamidad y de
cuanto se ofrecía ante sus ojos. Cuanto más se aproximaba, la ceniza caía en
las naves cada vez más caliente y densa, y también pedruscos y piedras
ennegrecidas quemadas y rajadas por el fuego, al paso que el mar se abría como
un vado y las playas se veían obstaculizadas por los cascotes. Estuvo a punto
de volver atrás (…)».
«Entre tanto desde el
monte Vesubio por muchos lugares resplandecían llamaradas anchísimas y elevadas
deflagraciones, cuyo resplandor y luminosidad se acentuaba por las tinieblas de
la noche. Mi tío, para remedio del miedo, insistía en decir que, debido a
la agitación de los campesinos, se habían dejado los fuegos y las villas
desiertas ardían sin vigilancia (…)»
Epistulae
VI. 20
Plinio el Joven cuenta su
experiencia escapando de Miseno.
«Se
hizo la oscuridad, no la de una noche nublada o sin luna, sino la que se tiene
en lugares cerrados una vez apagada la luz. Allí hubieras oído chillidos de
mujeres, gritos de niños, vocerío de hombres: todos buscaban a voces a sus
padres, a sus hijos, a sus esposos, los cuales también a gritos respondían.
Unos lamentaban su desgracia, otros la de sus parientes, y había quien por
miedo a la muerte la imprecaban. Muchos eran los que elevaban las manos hacia
los dioses, pero muchos más creían que ya no había dioses por ninguna parte y
que aquella noche era eterna y la última del mundo».
¿AGOSTO U OCTUBRE?
A Plinio el Joven le
debemos la fecha del 24 de agosto como el día que erupcionó el Vesubio y
desencadenó la tragedia. Si bien había suscitado dudas, como ahora veremos,
había sido aceptado por la historiografía y no se había discutido. Pero en 2018
en unas obras de restauración y mantenimiento de una de las casas particulares
se descubrió un grafito que hizo tambalear esa teoría, datado el 17 de octubre.
Este descubrimiento ha
cuadrado las dudas que existían sobre la fecha de agosto ya que entre los
restos se había encontrado ropa de invierno y algún brasero, impropio de un mes
veraniego. Así como frutos propios del otoño más que del verano como granadas o
castañas. Además, en algunas villas se habían encontrado ánforas y tinajas
selladas con vino en su interior, es decir, se había realizado la vendimia.
HERCULANO
El otro gran yacimiento
arqueológico de la zona vesubiana es Herculano que sufrió la erupción del volcán
en forma de nubes ardientes de gases tóxicos alternadas, por lo menos seis
veces, con coladas piroclásticas que acabaron con todo tipo de vida. Esos gases
alcanzaron los 300 grados. La ciudad quedó cubierta, solidificándose estas
coladas y convirtiéndose en un estrato compacto. El nivel del terreno se elevó
unos veinte metros.
Dionisio de Halicarnaso
afirma que el mismísimo Heracles fundó Herculano. Según Estrabón la ciudad
perteneció en sus orígenes a los antiguos Ópicos y sus descendientes los Oscos.
Para más tarde pertenecer a los Etruscos y a los Pelasgos. Y, por último, caer
en manos de los Samnitas. Hasta rebelarse contra Roma en la guerra social
cuando pasó a ser municipio romano en tiempos de Sila (89 a.C.)
La ciudad era más bien
pequeña. Se calcula que la superficie amurallada rondaba las 20 hectáreas y sus
habitantes podrían ser unos 4.000. Situada a las faldas del Vesubio y muy
cercana a la colonia griega de Neapolis. La actividad de sus habitantes era la
pesca, la agricultura, el comercio y la producción artesanal. Actividades que
se beneficiaron de su puerto marítimo.
La estructura de la
ciudad estaba organizada a lo largo de tres decumanos, como mínimo, de los que
solo dos fueron excavados a cielo abierto. Los cruzan cinco cardos
perpendiculares a aquellos y a la línea de la costa. Se encuentras excavados a
cielo abierto el tercero, el cuarto y el quinto.
Las excavaciones
comenzaron en 1738, aunque la ciudad había sido “descubierta” en 1711 por azar
por el príncipe Elboeuf, y continuaron con la técnica de las galerías
subterráneas y de los pozos de descenso y ventilación hasta el año 1828 cuando
quedaron autorizadas las excavaciones a cielo abierto que se realizaron hasta
1875. Quedaron interrumpidas hasta que en 1927 cuando las reanudaría A. Maiuri
hasta finalizar en 1958, aunque posteriormente se han hecho algunas obras.
En Herculano no solo
volvieron a la luz restos orgánicos sino también los pisos superiores de los
edificios, que nos permiten comprender cómo eran los volúmenes de estos y las
técnicas constructivas empleadas.
Herculano como Oplontis y
Pompeya se incorpora al Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1997.
Teniendo en cuenta las
características del fin de Herculano llamaba la atención que no se encontraran
apenas restos humanos en sus casas o en sus cercanías como había sucedido en
Pompeya. Pero en 1980 se encontraron cadáveres en las bóvedas del
criptopórtico, o fornici, del puerto. Unos 300 salieron a la luz. Se
supone que los habitantes de la ciudad se encaminaron al puerto con la
intención de huir por mar, transportando los objetos más valiosos que
consiguieron salvar. Murieron a consecuencia de la alta temperatura que provocaron
los gases de la erupción. Años más tarde se encontró los restos de una
embarcación varada en la playa y los esqueletos de un remero y un soldado
perfectamente uniformado. Se encontraron otros esqueletos en la playa, justo
delante de los fornici, en grupo. Parece que eran hombres debatiendo
cómo escapar de aquella situación mientras que sus familias esperaban
agazapadas en los almacenes donde perecieron.
Justo encima de los fornici
y adyacente a las termas suburbanas se eleva la terraza de M. Nonio Balbo. Donde
se aprecia su altar funerario revestido de mármol. Este senador fue pretor y
procónsul de la provincia de Creta y de Cierene, tribuno de la plebe en el año
32 a.C. y partidario de Octaviano. Rehabilitó y construyó numerosos edificios
en la ciudad.
La visita de las casas de
Herculano ofrece la posibilidad de percibir la presencia de cualquier aspecto
de la vida cotidiana en una ciudad antigua.
El barro ardiente ha conservado,
carbonizándolo, todo tipo de materia orgánica, desde cuerdas y restos de comida
hasta tablillas enceradas, papiros y tela, además de numerosos restos de
mobiliario, todo lo cual permite un inmediato acercamiento a la vida
súbitamente interrumpida por una catástrofe natural hace 2.000 años.
Fuentes:
Pompeya, historia, vida y
arte de la ciudad sepultada, coord. Marisa Ranieri Panetta; Galaxia Gutenberg/Círculo
de lectores.
Pompeya, historia y
leyenda de una ciudad romana, Mary Beard; Crítica.
La vida cotidiana en
Pompeya, R. Etienne; Temas de hoy
Aventura de la Historia,
numero 81, Pompeya y la Villa de los Misterios
Aventura de la Historia,
numero 125, Herculano, la ciudad que surgió del barro
Historia National Geographic,
numero 45, Pompeya, la vida junto al Vesubio
Todas las fotos son propias




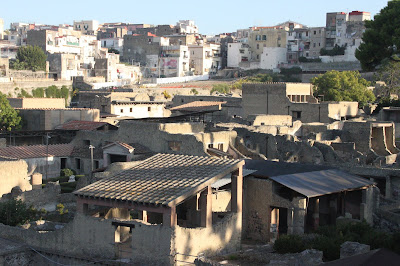







Comentarios
Publicar un comentario