A LA SOMBRA DEL VESUBIO: POMPEYA Y HERCULANO (I)
Cuando entras en el parque arqueológico de Pompeya
no puedes dejar de sorprenderte por el estado en el que se encuentra la ciudad.
Paseas por sus calles y cerrando los ojos puedes imaginarte sin gran esfuerzo
como era la actividad en aquellos lejanos días del siglo I de nuestra era.
«Lo más curioso que he descubierto en mi viaje es
Pompeya; uno se siente transportado a la Antigüedad (…). Es un placer inmenso
ver cara a cara esta Antigüedad sobre la que hemos leído tantos volúmenes». Stendhal,
Roma, Nápoles y Florencia
Pompeya fue una ciudad con gran actividad, próspera,
dinámica y animada. Gozaba de unos campos con rica agricultura, una pujante
actividad textil, era un enclave comercial con fuerte ganadería y en su
entramado industrial destacaba la industria de la salsa de pescado, el famoso y
tan demandado garum. Su privilegiada situación en la
desembocadura del rio Sarno le permitió convertirse en punto neurálgico de las corrientes
comerciales de la Campania.
Si hoy día disfrutamos de esta belleza y podemos
saber y conocer gran cantidad de asuntos sobre aquella ciudad es porque la
peculiar erupción del Vesubio sepultó la ciudad y sus habitantes dejando que el
tiempo pasase sobre ella hasta su descubrimiento. Pompeya y Herculano no conocieron,
ni la Edad Media, ni los comienzos de la Edad Contemporánea. No han sufrido la
degradación o el abandono progresivo, ni el pillaje de los saqueadores. Su
secreto ha “dormido” hasta 1738 cuando por casualidad empezó a salir a la luz.
Como dijo J. W. Goethe un 13 de marzo de 1787 en su Viaje
a Italia: «de las muchas desgracias que han ocurrido en este mundo, ninguna
ha procurado a la posteridad alegría tan grande».
FASES Y MOMENTO DEL
DESCUBRIMIENTO EN LA
ÉPOCA DE CARLOS III
El hito definitivo en la resurrección de Herculano y
Pompeya se produjo a partir de la llegada en 1738 de Carlos de Borbón y su
esposa Mª Amalia de Sajonia como nuevos reyes del reino de las Dos Sicilias
(Carlos VIII de Nápoles y luego Carlos III de España), hijo de Felipe V y de
Isabel de Farnesio. Fue impulsor de una fuerte actividad constructora para
dotar a la realeza y su corte de edificios representativos y gracias a esa
actividad, de forma casual, llegaron los descubrimientos.
La casualidad, por tanto, hizo que, en 1738, en la
excavación de un pozo se “toparan” con Herculano. Aplicando la
técnica de las galerías subterráneas fueron extraídos mármoles de color y ajuares, y los frescos de las
paredes de cierto interés se cortaron y se separaron de esos muros. Así mismo se
creó la Academia Ercolanense que se encargaba de dirigir los estudios de todo
aquello que se encontraba.
En el caso de Pompeya fue un campesino quien dio de
casualidad con unos restos de pinturas y mármoles a consecuencia de un
hundimiento de terreno en sus actividades agrícolas. Eran finales de 1748. La
cobertura eruptiva era distinta a la de Herculano, ahora era un manto de
pumitas (piedra pómez) y lapilli deslavazados.
Faltaba por saber qué ciudad exactamente se estaba
descubriendo y en 1763 apareció una inscripción completa con el título oficial
de la ciudad: Res Publica Pompeianorum.
Estaban sobre Pompeya.
A mediados del siglo XVIII ya había excavaciones
sobre los tres yacimientos arqueológicos más importantes a la sombra del
Vesubio, Herculano, Stabia y Pompeya. Y comenzaron a publicarse las novedades
al respecto.
El siglo XIX fue relevante para Pompeya y no tanto
para Stabia y Herculano que por las dificultades de la excavación vieron frenados
sus progresos. Al iniciarse el nuevo siglo en Pompeya ya habían salido a la luz
el barrio formado por los dos teatros, el Templo de Isis y el Cuadripórtico de
los Gladiadores. Y se había avanzado por la calle consular con nuevos
descubrimientos como las casas del Cirujano o la de Salustio. El Anfiteatro o
la Villa de Iulia Felix eran conocidas, pero no excavadas. El nuevo siglo trajo
nuevos avances y se trabajó en unir la zona de los teatros y la que rodeaba la
puerta de Herculano. Se pudo apreciar el foro al completo con todos sus
monumentos públicos y un tramo de la calle de la Abundancia.
El progreso en los descubrimientos iba acrecentando
el interés y el gran número de edificios con viviendas particulares se
alternaba regularmente con espacios dedicados a tiendas, tabernas, tahonas y
talleres artesanos, dando una nueva visión a la vida en una ciudad de la
antigüedad clásica.
Junto a los procesos de excavación se pusieron en
marcha actividades como la restauración y conservación. Ya no solo in situ
en el yacimiento sino de todo aquello que se llevó al Museo Arqueológico de
Nápoles.
En la segunda mitad del siglo XIX nos encontramos
figuras como la del arqueólogo Giuseppe Fiorelli a quien le debemos avances
como la denominación catastral unívoca de todos los edificios hasta entonces
sacados a la luz o la sistemática regularidad de las excavaciones, encaminada
al descubrimiento de edificios completos y no solo de sus partes bellamente
decoradas. Pero a él fue el promotor y perfeccionador de la técnica de los
«moldes». A través de la aplicación de coladas de yeso en los huecos
resultantes de la disolución de los cuerpos, así como de partes de muebles de
madera y de raíces de planta, se reprodujeron los cuerpos de los infortunados a
quienes sorprendió de manera funesta la erupción del volcán.
El problema seguía siendo la financiación y las
obras de excavación no avanzaban a la velocidad deseada.
Otro de los descubrimientos más sorprendentes fue la
cantidad de inscripciones y grafitis que se encontraban. Pompeya empezaba a
revivir y hablar. También se empezó a comprender la vida de esos últimos años y
días.
Otra figura imprescindible en la arqueología
vesubiana fue Amadeo Maiuri que en 1924 fue nombrado arqueólogo jefe de la
excavación de Pompeya hasta 1961. Con él comenzaron las excavaciones por debajo
del nivel de destrucción del año 79 cuando eligió excavar una de las casas más
famosas de Pompeya, la Casa del Cirujano, con el objetivo de investigar la
historia anterior de la ciudad. A él le debemos haber sacado a la luz la Villa
de los Misterios, la joya de la corona pompeyana, y la Casa de Menandro, que debe
su nombre al retrato que luce de este célebre comediógrafo griego del siglo IV
a.C..
VIDA COTIDIANA DE POMPEYA
Sabemos que la ciudad abarcaba una extensión de unas
66 hectáreas, de las que 42 han salido a la luz. Que su muralla defensiva media
unos 3.200 metros, reforzada con 12 torres y en la que había 7 puertas más una
octava ya cerrada en época antigua.
Su entramado urbano, desarrollado a partir de la
plaza del Foro, estaba organizado sobre dos decumanos este-oeste (calle de Nola
y calle de la Abundancia) y sobre tres cardos norte-sur (calle del Mercurio,
calle de Stabia y calle de Nocera). En su interior pueden apreciarse sus barrios
organizados en torno a los correspondientes altares públicos a los que había
que consagrar las principales encrucijadas denominadas compita.
Desde la época de Augusto existe el acueducto que suministraba
de agua las termas, fuentes públicas, pozos y cisternas o la captación de aguas
de las casas particulares más ricas.
Dada su actividad
comercial, Pompeya estaba provista de todo tipo de alojamientos, ajustados a
todos los bolsillos, como por ejemplo el hospitium de Aulo Cosio Libano
aunque el mayor establecimiento estaba cerca del foro, centro neurálgico de la
ciudad, que tenía capacidad para albergar a más de 50 personas. Muy cerca de
las termas Estabianas y de la arteria comercial de la ciudad, la calle de la
Abundancia.
Como decíamos antes,
Pompeya empezaba a
revivir y hablar con todas las «pintadas»
en forma de grafitos que se fueron descubriendo y que podían ir desde
contenidos soeces a declaraciones de amor pasando por cuestiones políticas.
«Por favor, vota para edil
a Popidio Secundo, un joven excelente» se puede leer en uno de esos anuncios.
El hallazgo, en un estado
de conservación absoluta, de una gran cantidad de inscripciones parietales constituye
una de las grandes características y temas más interesantes que hacen de este
yacimiento un documento único para la reconstrucción de la sociedad en la
primera etapa imperial.
«Qué pagues por tus
trampas, hostelero. A nosotros nos vendes agua, y el buen vino lo guardas para
ti». Con tintes de denuncia.
En el foro como en
cualquier ciudad romana se encontraban los edificios institucionales, la sede
de la administración de la colonia, la curia, la gran basílica donde se
impartía justicia y una especie de bolsa financiera de comercio. Allí se
encontraba también la mesa de los pesos y medidas y el macellum o
mercado. El foro era el corazón de la ciudad y la actividad política,
administrativa y religiosa latía con fuerza en él. Pero no solo eso, también al
comercial gracias al mercado. Hacía las funciones de mercado general de carnes
de cría y caza, de pescado y otros artículos alimenticios. Formado por un ancho
patio rectangular porticado presidido por un tholos en el centro, un
quiosco dodecagonal de tejado cónico sostenido sobre doce pedestales. Y se sabe
por una inscripción que en Pompeya el mercado se celebraba los sábados.
Los hallazgos de hornillos
portátiles hacen pensar en la producción de panis clibanicius, golosinas
que se vendían en las esquinas de las calles, así como los utensilios de bronce
de los placentarii que nos recuerdan a los vendedores ambulantes de
frituras.
LAS GRANDES DOMUS Y
LA CALLE COMERCIAL
En su entorno se
encontraban las viviendas más lujosas, por ejemplo, lo que hoy conocemos como la
Casa del Fauno, caracterizado por el hallazgo de una estatuilla de un fauno, donde
como se especula, estaba el famoso
mosaico de la batalla de Isos entre el macedonio Alejandro Magno y el persa
Darío que hoy se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Sus
orígenes remiten a la Pompeya prerromana.
A un par de manzanas encontramos
la casa del Poeta Trágico. Es una domus de tipo itálico, con las
habitaciones más importantes situadas a lo largo del mismo eje y dotada de un atrio
toscano. Famosa por el mosaico que preside la entrada a la casa con la
advertencia de que estaba custodiada por un feroz perro: cave canem.
Muy cerca estaba la Casa
de los Vetii, ricos terratenientes y comerciantes de productos agrícolas que pudieron
reconstruir sus propiedades después del terremoto del año 62. La atribución del edificio a esta familia se
debe al hallazgo de sellos con el nombre de dos de sus dueños, prósperos
libertos. A modo de bienvenida te recibe un fresco en su vestíbulo del dios
Príapo, divino protector de la familia, en el que se le ve pesando en una
balanza su pesado falo frente a una bolsa de dinero. Recordemos que el mundo
romano el falo, lejos de ser algo obsceno como puede ser a ciertos ojos
actuales, es símbolo de fertilidad, tanto de la mujer como del campo y la
agricultura y de buena suerte.
Mención aparte merece la
Villa de los Misterios que se
encuentra a extramuros de la ciudad, de más de 1.800 metros cuadrados y noventa
dependencias. Destaca en ella su excelente estado de conservación y, sobre
todo, su fabulosa decoración. Pero hay una estancia que atrae por sí sola, es
la de la gran pintura que es la que ha dado nombre a la Villa. Su
interpretación hoy en día sigue siendo motivo de disputas y teorías
contrapuestas. Para Maiuri, su descubridor, no deja dudas que se trata de la
representación de la iniciación de las esposas en los misterios dionisíacos. El
conjunto está formado por 29 figuras de tamaño casi natural, en grupo, unas
sentadas y otras de pie. Su fondo rojo bermellón hace resaltar aún más la escena.
Ya hemos hablado de la
comercial calle de la Abundancia que une el foro con la zona del anfiteatro,
repleta de fuentes surtidas de agua por el acueducto y sus tuberías de plomo.
Esta calle destaca por sus “pasos de cebra”, grandes bloques de piedra que
cruzaban de calle de forma salteada para que los peatones pudieran pasar sin
enfangarse y los carros pudieran pasar entre ellos.
«Cualquier visitante
moderno de Pompeya recuerda sus calles: la brillante superficie de sus calzadas
formadas por grandes lastras de piedra
volcánica negra; las profundas rodadas, consecuencia de años y años de tráfico
de carretas (y peligrosísimas para los tobillos del siglo XXI, como sin duda
debieron serlo también para los del siglo I); las elevadas aceras, en ocasiones
situadas a un metro por encima del nivel de la calle; y los pasaderos
cuidadosamente colocados para que los peatones cruzaran la calle sin necesidad
de bajar a la calzada, pero a suficiente distancia unos de otros para que el
antiguo tráfico rodado pudiera pasar entre ellos» Pompeya, historia y
leyenda de una ciudad romana, Mary Beard (Crítica).
En la calle de la
Abundancia se encontraba todo tipo de comercios que todavía hoy se reconocen,
como la panadería de Sotérico, la tienda del broncista Vero o la lavandería o fullonica
de Estéfano. En la vida económica y social de Pompeya tenían una importancia
considerable los productores, tintoreros y lavadores de tejidos. Hay constancia
de treinta obradores de pan, algunos llevaban todo el proceso de producción
desde moler el trigo, cocer el pan y venderlo. Pero el pan podía venderse en
puestos callejeros provisionales e individualmente ser repartido a domicilio.
Por otro lado, se hallaron
en 1875 en una caja de madera de la casa que hoy conocemos como de Cecilio
Jocundo, 153 documentos que registraban transacciones financieras en las que
intervenía este personaje, por lo que se la ha conocido como el «banquero», que
no es exactamente el significado que tiene hoy en día. Estos documentos
permiten contemplar directamente las actividades financieras de un ciudadano
pompeyano.
Pero no podía faltar en el
sur de la península itálica en una zona bañada por el Mare Nostrum el
rastro del garum. Esa salsa de pescado tan valorada y demandada por los
romanos. Artículo de primera necesidad y que podía utilizarse como condimento
para todo. Se conoce el negocio de garum de Aulo Umbricio Escauro que se
había hecho rico gracias a ello.
Pero esto no es todo, en
la segunda parte del post os hablo de cómo empleaban el
tiempo libre los pompeyanos, de Plinio el Joven, testigo de la tragedia, de la
fecha real de la misma y del otro gran yacimiento de la zona vesubiana,
Herculano.
Fuentes:
Pompeya, historia, vida y
arte de la ciudad sepultada, coord. Marisa Ranieri Panetta; Galaxia Gutenberg/Círculo
de lectores.
Pompeya, historia y
leyenda de una ciudad romana, Mary Beard; Crítica.
La vida cotidiana en
Pompeya, R. Etienne; Temas de hoy
Aventura de la Historia,
numero 81, Pompeya y la Villa de los Misterios
Aventura de la Historia,
numero 125, Herculano, la ciudad que surgió del barro
Historia National Geographic,
numero 45, Pompeya, la vida junto al Vesubio
Todas las fotos son propias




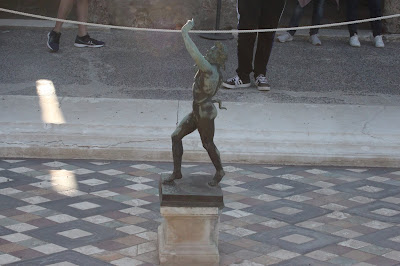






Cuanto nos puede mostrar la arqueología .Muy interesante.
ResponderEliminarY lo que todavía hay por investigar. Gracias pro leer el blog.
Eliminar